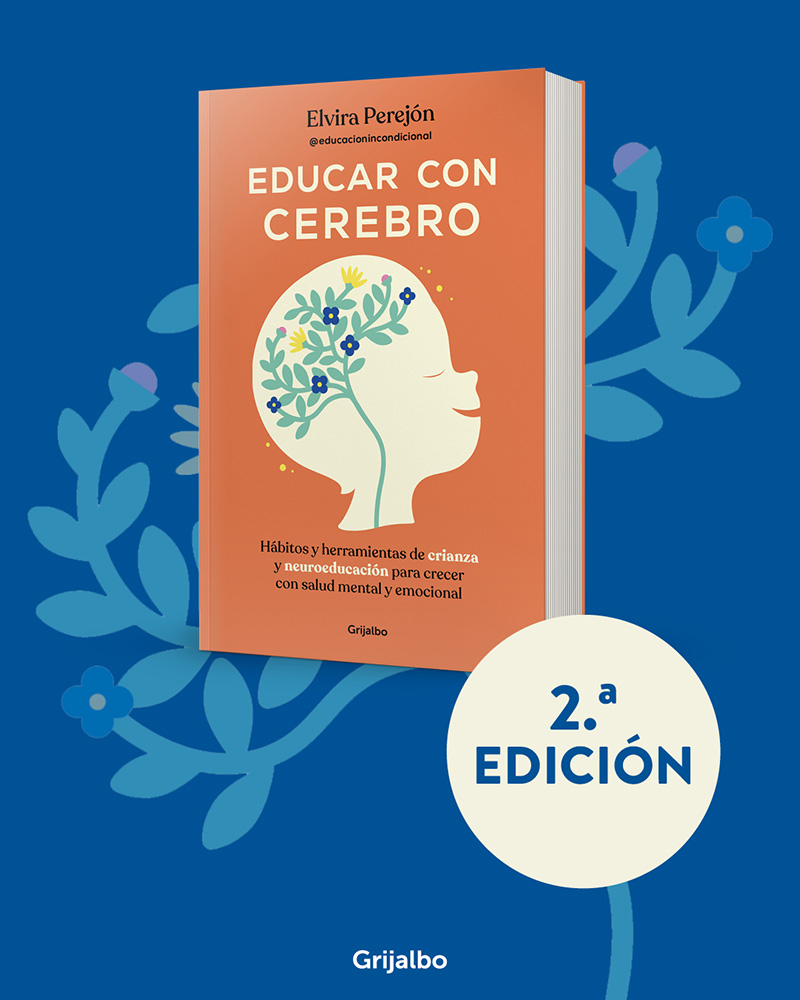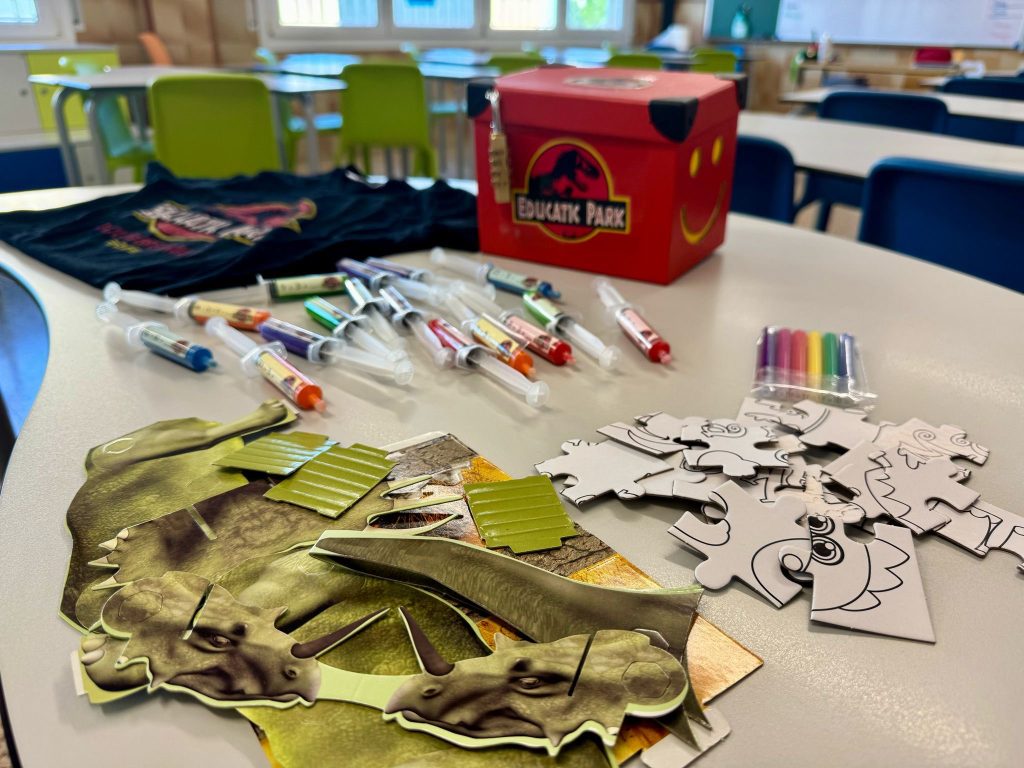Elvira Perejón, neuroeducadora: “Hay que dejar a los niños participar, opinar, decidir y equivocarse”
Elvira Perejón es neuroeducadora, especialista en neuropsicología infanto-juvenil, maestra de Infantil y Primaria, conferenciante, formadora y divulgadora en redes como @educacionincondicional. Acompaña a cientos de familias y profesionales en crianza, desarrollo y estimulación temprana. Autora de cuentos como Lupita quiere ser mariachi (Volteretas, 2024), en su último libro, Educar con cerebro (Grijlabo, 2025), une ciencia, vínculo y juego para transformar la infancia con amor, conocimiento y presencia.
En esta entrevista con MAGISTERIO nos explica que entender cómo funciona el cerebro de los niños cambia por completo la forma de educar. “El desarrollo cerebral no ocurre por acumulación de estímulos, sino por la calidad de las experiencias cotidianas”, sostiene Perejón.
¿Qué es la neuroeducación y cómo pueden aplicarla de forma práctica familias y docentes?
–La neuroeducación es el encuentro entre la neurociencia, la psicología del desarrollo y la pedagogía. No es una moda, es una forma de comprender en profundidad cómo se construye el cerebro de niños y niñas y cómo podemos acompañar ese proceso desde una mirada consciente y basada en la evidencia. Nos permite entender por qué ciertas estrategias funcionan y otras no, y nos invita a dejar atrás métodos obsoletos como el castigo, la amenaza o los premios.
Aplicarla no requiere materiales nuevos, sino una forma diferente de mirar. Implica respetar los ritmos, priorizar el vínculo, atender las emociones, cuidar el entorno y ofrecer experiencias repetidas con sentido. Tanto en casa como en la escuela, la neuroeducación nos recuerda que no se trata de exigir obediencia inmediata, sino de formar cerebros capaces de pensar, sentir, crear y vincularse desde el bienestar.
En tu libro Educar con cerebro resaltas la importancia de aprender en movimiento como necesidad cerebral. ¿Por qué es tan importante el movimiento para el cerebro infantil?
–Porque el cerebro no está diseñado para aprender en estático, sino en movimiento. Lo detallo en el libro, donde explico que en los primeros años de vida cada desplazamiento, cada salto o giro activa áreas clave del desarrollo neurológico: la atención, la memoria, la regulación emocional, el lenguaje y las funciones ejecutivas.
Tanto en casa como en la escuela es fundamental permitir el movimiento, no reprimirlo. Necesitamos entornos que no solo toleren que niños y niñas se muevan, sino que lo integren como parte del aprendizaje. Aprender bailando, jugando, manipulando, experimentando… es mucho más eficaz que memorizar sentados durante horas. Cuando el cuerpo se activa, el cerebro también aprende.
Citas a Francesco Tonucci, quien afirmaba que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, ¿crees que son conscientes familias y educadores del poder del juego?
–No siempre. A veces olvidamos que el juego no es solo diversión, es desarrollo cerebral en estado puro. Jugar activa funciones esenciales como la atención sostenida, la memoria de trabajo, la creatividad, la empatía, la flexibilidad cognitiva… Todo lo que después exigimos en la vida adulta se entrena jugando en la infancia.
En el libro también insisto en que el juego no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en bienestar, vínculo y aprendizaje. Por eso creé también el programa BrainyPlay, donde enseño a familias cómo estimular el cerebro infantil en menos de 30 minutos al día con juegos reales, sin pantallas, y adaptados a cada edad. Porque no hace falta mucho: solo conexión, presencia y libertad para jugar.
Todo lo que después exigimos en la vida adulta se entrena jugando en la infancia
"“Las pantallas cuanto menos se usen y cuanto más tarde se entreguen mejor”. ¿Qué impacto tienen en el cerebro de niños y niñas desde una perspectiva neurocientífica?
–El uso temprano y excesivo de pantallas puede afectar a múltiples áreas del desarrollo cerebral. El lenguaje, la atención sostenida, el sueño, la regulación emocional, la empatía o la creatividad se ven comprometidas cuando el tiempo de pantalla desplaza otras experiencias fundamentales: el juego libre, la interacción humana, el movimiento, la conversación cara a cara o el aburrimiento creativo.
En el libro subrayo que el problema no está solo en el contenido, sino también en todo lo que se deja de hacer mientras se usan. Además, muchas de ellas estimulan en exceso el sistema de recompensa, lo que dificulta la autorregulación y favorece conductas más impulsivas. La solución no es prohibir, porque lo prohibido se hace deseable: es acompañar con criterio, educar en responsabilidad digital, ofrecer alternativas reales y saber que ningún estímulo digital puede reemplazar la interacción real y humana que el cerebro infantil necesita.
Como madre y neuroeducadora también resaltas que enseñar orden, autonomía y responsabilidad es imprescindible para educar con cerebro. ¿Por qué?
–Porque esas capacidades —como esperar, organizarse, tomar decisiones o colaborar— no son innatas: se construyen. Forman parte de lo que llamamos funciones ejecutivas, que se desarrollan progresivamente desde los primeros años… pero solo si les damos la oportunidad de entrenarlas.
Y ahí está el punto: muchas veces como personas adultas no dejamos a niños y niñas participar, opinar, decidir o equivocarse. Les resolvemos todo, les damos órdenes cerradas, y luego esperamos que, de repente, a los 12 ó 15 años, tomen decisiones responsables y piensen por sí mismos. Pero para que eso ocurra, antes hay que haberles dejado practicar, fallar, reflexionar y elegir dentro de entornos seguros.
Una de las ideas clave del libro es que la autonomía no se impone ni se exige: se cultiva. Se acompaña con respeto, con pequeñas decisiones cotidianas, con confianza en sus capacidades, sin premios ni castigos. Tanto en casa como en la escuela, cuando les damos oportunidades reales de implicarse, no sólo construimos responsabilidad: construimos cerebro, autoestima y sentido de competencia y pertenencia.
Apuntas que otra aliada de la crianza y la educación es la música. ¿Qué beneficios aporta a personas adultas, niños y niñas y cómo incorporarla en el día a día?
–La música no es solo una experiencia artística o educativa: es una herramienta neuroeducativa muy potente. En el libro abordo cómo cantar y jugar con la música puede activar múltiples funciones cerebrales de forma simultánea: lenguaje, atención, memoria, coordinación, emocionalidad… Pero además de facilitar el aprendizaje, la música también puede ayudar a regular el sistema nervioso, generar conexión y atender necesidades emocionales y sensoriales concretas.
Cada etapa evolutiva necesita estímulos diferentes y cada cerebro es único. En un contexto donde la neurodiversidad es cada vez más visible en el aula y en casa, la música se convierte en una herramienta especialmente valiosa: llega a todos los niños y niñas, incluso a quienes tienen más dificultades para comunicarse, sostener la atención o autorregularse.
Como facilitadora de canto prenatal y experta en didáctica de la música para docentes, acompaño a familias y profesionales a incorporar la música desde un enfoque muy práctico, accesible y basado en evidencia. La voz y el cuerpo son los primeros instrumentos que tenemos, y cuando sabemos cómo usarlos bien, podemos convertir cualquier momento cotidiano en una experiencia significativa para el desarrollo cerebral y emocional.
También enseñas a manejar adecuadamente las rabietas, un momento complejo tanto en casa como en el aula. ¿Cómo las entiende la neurociencia y cómo acompañarlas?
–Una rabieta no es un capricho, ni una estrategia para llamar la atención. Es una manifestación legítima de malestar y una señal de que el sistema nervioso de ese niño o niña está desbordado y necesita ayuda para autorregularse. La neurociencia ha mostrado que la regulación emocional no depende de una única estructura, sino de un entramado complejo de circuitos que involucran el cuerpo, el cerebro y el contexto.
En los primeros años, estos sistemas están aún en desarrollo. Por eso no podemos pedir a niños y niñas que gestionen el enfado, la frustración o la tristeza con la madurez de una persona adulta. Y, sin embargo, muchas veces se les castiga, se les ignora o se les exige control. El enfoque que planteo en el libro invita a dejar atrás el castigo o la amenaza y utilizar la fórmula CALMA, basada en el sostén, la validación, el acompañamiento y la regulación desde el adulto.
No se trata de “evitar rabietas”, sino de comprenderlas y sostenerlas con presencia. En casa o en el aula, lo que más necesita un sistema emocional en crisis es otro sistema regulado que lo acompañe. Porque cada vez que lo hacemos, no solo ayudamos a que se calmen: les estamos enseñando a regularse para el futuro.
Lo que más necesita un sistema emocional en crisis es otro sistema regulado que lo acompañe
"En tu libro das pautas para preparar el cerebro de hijos, hijas y alumnado para una vida plena. ¿Cuál es la clave para conseguirlo?
–La clave está en entender que el desarrollo cerebral no ocurre por acumulación de estímulos, sino por la calidad de las experiencias cotidianas. A lo largo del libro, explico que lo que realmente impacta en el desarrollo infantil no siempre es visible ni inmediato, y muchas veces tiene que ver con aspectos tan básicos como el sueño, el juego o la manera en que acompañamos las emociones.
Preparar el cerebro para la vida no es adelantar contenidos, sino crear entornos que permitan desplegar el potencial de cada niña o niño según su momento evolutivo. Tanto en casa como en la escuela, cada interacción cuenta. Y cuando sabemos qué necesita el cerebro en cada etapa, las decisiones que tomamos a diario tienen mucho más sentido.
En el libro profundizo en cuáles son esas claves y cómo aplicarlas de forma concreta. Porque entender el cerebro no es complicado: lo complicado es educar sin saber cómo funciona.