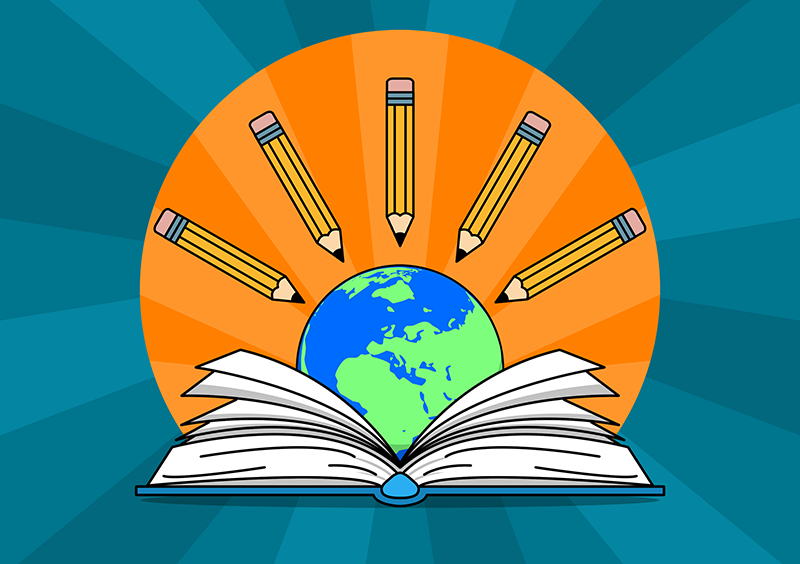Un cascabel sin gato
“Un plan es necesario, aunque solo sea para desviarse de él”. Jorge Wagensberg (2002)
Anualmente se publica, por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el informe que lleva por título “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2025”. En dicho estudio se recoge, por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, toda una serie de datos estadísticos de los 38 estados que la integran, así como de otros países asociados.
En el caso de España, las conclusiones del informe ponen el énfasis en aquellos aspectos que más relevancia o interés pueden conllevar para nuestro sistema educativo a juicio del Ministerio. En el año que nos ocupa, y dentro de los aspectos recogidos, nos interesa destacar tres indicadores que se antojan como necesarios para diagnosticar el estado de salud del andamiaje educativo.
Al respecto, cabría mencionar dentro del apartado de “Formación de la población adulta”, los datos referidos a la escolarización en la Educación Infantil, la escolarización en Educación Primaria y primera etapa de Secundaria, junto a un ligero apunte vinculado con el apartado de la escolarización y características en la segunda etapa de educación Secundaria.
Pasemos a efectuar un análisis de aquellos datos más significativos de los apartados aludidos confiriéndole un enfoque prospectivo.
La Educación Infantil, en su segundo ciclo, podemos considerar que está universalizada, es decir, la oferta de plazas educativas para este tramo de edad cubre la demanda existente. Esta circunstancia, y ante la caída de la natalidad, conlleva la necesidad de plantearse legislativamente la prolongación de la escolarización obligatoria en estas edades. A ello se le une la perfecta incardinación curricular existente con la etapa educativa siguiente: la Educación Primaria.
Esta circunstancia ha supuesto un significativo avance para la formación del alumnado entre 3 y 6 años, dado que ha ido perdiendo el marcado carácter compensador que tradicionalmente le ha definido. Se ha pasado de una asociación simplista, cuanto antes iniciemos la escolarización para determinados sectores poblacionales con hándicaps socioculturales y personales, más fácil será garantizar la igualdad de oportunidades en los tramos obligatorios, a darle sentido educativo a la etapa en si misma; respondiendo a las características psicoevolutivas del alumnado. Igualmente, se ha superado el carácter de etapa subsidiaria o dependiente de la Educación Primaria.
En cambio, y es el caso del primer ciclo de la Educación Infantil, sigue estando planteado el reto de completar su rol asistencial con el educativo. El incremento experimentado en la matrícula de los niños entre 0 y 3 años obedece, esencialmente, a la necesidad de conciliar la vida familiar con el ámbito laboral.
Es cierto que se han venido dando importantes avances, tales como dotarla de un diseño curricular propio y su dependencia de la administración educativa, pero la red pública de escuelas infantiles es notablemente deficitaria en cuanto al número de plazas, unido a una notable dispersión en las reglamentaciones autonómicas que se han ido elaborando. El adecuado seguimiento de la oferta existente también es un asunto por resolver. Parece oportuno, en consecuencia, priorizar las acciones destinadas a regular, implantar y supervisar los centros que imparten este tramo de la Educación Infantil.
Nos encontramos en unos porcentajes preocupantes en comparación con la Unión Europea (15,5%) o la OCDE (16%) en cuanto al volumen de población cuya formación no supera la primera etapa de la ESO.
Concretamente, en el año 2024 el 34,7% de los estudiantes de nuestro país concluían su formación en este tramo de enseñanza. En la misma línea, el 23% del alumnado lograba finalizar la secundaria obligatoria y/o cursar estudios postobligatorios, siendo en la OCDE del 40% y en la UE del 38,6%. Paradójicamente, en las etapas universitarias nuestros datos cuantitativos están por encima de la OCDE (41,9%) o la UE ( 38,6%). Concretamente alcanzamos el 42,3% de población adulta con estudios terciarios. Esta letanía de cifras, que espero sepa disculpar el lector, resulta de interés por lo que de ellas se deriva.
Ello equivaldría a señalar que 730.000 jóvenes (respecto a los alumnos matriculados en el curso 2023-24) se sitúan en los mínimos formativos exigidos, incluso por debajo del mismo, en nuestra sociedad. Ni que decir tiene las dificultades que, a priori, se pueden encontrar para incorporarse al mercado laboral, con un trabajo digno y como paso previo a un desarrollo personal y profesional con perspectivas de crecimiento. Los porcentajes, que conviene no olvidar que aluden a personas concretas, deben quedar reducidos a cero, siendo conscientes de que independientemente de los progresos ya conseguidos, estamos propiciando la posible existencia de nichos de marginalidad, de toda índole, teniendo como punto de partida las limitaciones formativas que evidencian.
Al respecto cabe plantearse qué tipo de medidas se están llevando a cabo para hacer realidad el propósito antes planteado. Acciones que deberían adquirir una doble dirección. Por un lado, consolidar y ampliar las medidas de atención a la diversidad, tanto de carácter general como específico, que posibiliten llegar con éxito al final de la formación básica. Todo ello en la línea de conseguir una auténtica inclusividad. Por otro, arbitrar la construcción de puentes que faciliten, una vez producido el abandono escolar, el tener opciones para seguir las distintas vías formativas. La permeabilidad del sistema de formación debe ser una de sus características básicas y definitorias.
Las enseñanzas correspondientes al último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio presentan una tasa de escolarización del 87%, que iguala a la UE y supera en 3 puntos a la existente en la OCDE. Sin embargo, es el Bachillerato el que mayor atracción ejerce sobre la población estudiantil, siendo de un 44%, que supera de manera relevante a la UE (33%) o a la OCDE (37%). Por el contrario, la Formación Profesional, posterior a la Secundaria Obligatoria, alcanza solamente el 15%, frente al 23% (OCDE) o el 29% (UE).
La contundencia de este último dato pone de manifiesto la necesidad de reconsiderar las políticas de promoción que se están llevando a cabo en lo referente a estos grados medios de la Formación Profesional. Todo apunta a que lo realizado hasta el momento no está teniendo el éxito esperado a pesar de los esfuerzos invertidos.
Es cierto que este tipo de enseñanzas vienen de tener una imagen desprestigiada dentro de las opciones formativas que se le brindaban al alumnado. Constituían enseñanzas por exclusión, una vía arrinconada frente a la primacía de un enfoque académico claramente reinante. Esta percepción, que aún no ha terminado de ser desterrada, tiene un claro reflejo en el alto porcentaje, un 20% de la población española, que aborda la educación terciaria, siendo en la OCDE y la UE de un 11%. En estas cifras, es necesario recordar, que se encuentran también incluidos los Ciclos Formativos de Grado Superior; los cuales, paradójicamente, son los que elevan las cifras de nuestro país en este apartado. Probablemente no se perciban estas enseñanzas como verdaderamente de formación profesional.
Todo apunta a la necesidad de formular nuevas alternativas a lo realizado hasta el momento, sin entrar en más debates. Cierto es que son fuertes las sinergias al cambio, en cuanto a la valoración dada a cada tipo de enseñanza por parte de las familias y el conjunto de la sociedad. Todo ello fomentado, a buen seguro, por la simplista ecuación de cuanto mayor sea el nivel de estudios alcanzados mayores posibilidades laborales y de promoción social se tienen. Este principio educativo, sin ser erróneo del todo, requiere sus matizaciones y el mercado laboral parece empezar a colocar las cosas en su lugar. La creciente especialización imperante en las empresas es buen ejemplo de ello, junto con la cultura del emprendimiento, que comienzan a crear dudas en los planteamientos formativos que han venido estando vigentes.
La positiva valoración de los estudios de carácter profesional constituye un proceso irreversible, es cuestión de tiempo; pero se pueden implementar medidas que contribuyan a su mayor avance. En tal sentido, cabría plantearse la conveniencia de fortalecer los programas de orientación académica y profesional que se desarrollan en los centros educativos, junto a un enfoque curricular más competencial e interdisciplinar que pongan en valor estas enseñanzas. Es importante destacar que dichos programas han de iniciarse de manera temprana para facilitar la tarea de toma de decisiones. Su aplicación en los cursos terminales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato viene a incrementar, en muchos casos, las dudas del alumnado sobre su futuro académico-profesional; primando ideas preconcebidas.
Bajo este amplio epígrafe estamos aludiendo a un tema tan sensible como el éxito escolar. Su medición puede estar sustentada en tres aspectos: el volumen de alumnos que concluye con éxito los estudios básicos, la continuidad en los estudios tras su finalización y el índice de idoneidad.
Nos encontramos con un 4% de estudiantes que no prosiguen sus estudios más allá de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria; subiendo un punto más (5%) cuando nos adentramos en la finalización de esta etapa y el inicio de los Ciclos Formativos o el Bachillerato.
Como hemos visto hasta ahora, los porcentajes reflejados en este artículo han sido de dos cifras, que ello no nos lleve a confusión. No son admisibles, en determinadas cuestiones, que existan ni tan siquiera porcentajes. Como ya hemos señalado, estamos hablando, y evitando eufemismos, de la existencia de deficiencias notables en el sistema educativo. Nuevamente es oportuno señalar la necesidad de incrementar la permeabilidad, flexibilidad y opcionalidad que deben caracterizar nuestro andamiaje escolar.
A este dato hemos de sumar otro igualmente preocupante, el 17,6% de jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 24 años, no están en formación ni tampoco se encuentran empleados. En estas cifras también superamos, desafortunadamente, los datos de la OCDE (14,1%) o la UE (12,9%).
En este caso, se trata de personas que ya han cubierto la escolaridad obligatoria establecida en nuestro marco legislativo, requiriendo respuestas que le permitan acceder de nuevo a la esfera educativa. Es necesario seguir estableciendo puentes entre las distintas administraciones y ámbitos de competencias para posibilitar la inserción, tanto laboral como educativa de este colectivo que no ha podido incorporarse activamente a la sociedad.
El último indicador al que hemos hecho referencia para evaluar la fortaleza de nuestro sistema educativo es el concepto de idoneidad; es decir, el desface existente entre la edad del alumno y el curso/etapa en el que se encuentra escolarizado. A ello se le conoce como la sobreedad escolar y viene marcada por una diferencia, al menos, de dos años de desfase con la edad prevista para su curso.
Obviamente, este concepto está íntimamente relacionado con el de repetición escolar. Teniendo en cuenta que, en nuestro sistema educativo y con carácter general la posibilidad de permanecer un año más en un determinado curso no va unido a la finalización de las etapas educativas, este dato tiene un valor predictivo muy potente.
Efectivamente, pone de manifiesto que el proceso formativo de ese alumno no se está desarrollando adecuadamente, a pesar de haber puesto en marcha diferentes medidas. Constituye una magnífica ocasión para llevar a cabo un ejercicio de autoevaluación de la propia práctica docente, que conlleva la revisión de las propuestas didácticas formuladas al discente.
No obstante, lo verdaderamente significativo es el resultado de comparar la etapa de Educación Primaria con los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. En el caso del primer tramo de la escolaridad obligatoria las repeticiones representan el 1,1% de la población total que se encuentra en ella, siendo la tasa de idoneidad del 0,2%.Todo ello significa que el alumnado se encuentra con escasas dificultades para avanzar curricularmente; alcanzando los objetivos y niveles competenciales establecidos. Sin embargo, cuando se da el salto a la Secundaria los datos nos muestran otra realidad. Concretamente, se incrementan hasta el 7% las repeticiones, coincidiendo con un índice de idoneidad del 4,6%. Esta diferencia tan notable se hace especialmente significativa si comparamos el número de cursos de Primaria con los tres de Secundaria tomados como referencia ; justamente la mitad.
¿Qué ocurre en este tránsito entre etapas? ¿Qué sucede con el principio de inclusión en la acepción más amplia del término?
Es oportuno señalar que esta pregunta no es novedosa entre los profesionales del ámbito educativo. Constituye una realidad que se viene produciendo todos los cursos académicos y, por igual, en las distintas comunidades autónomas y tipología de centros. Pues bien, a pesar de ello esta cuestión parece mostrarse como carente de solución; aunque también es cierto que, hasta el momento, no parece que se haya puesto especial énfasis en buscar alternativas.
Diferentes motivos pueden dar explicación al notorio incremento, en la etapa de Secundaria, del fracaso curricular del alumnado, habiendo cursado incluso con éxito la etapa anterior: la escasa preparación del profesorado de Secundaria en cuestiones de índole metodológico y didáctico, ya desde del ámbito universitario; el excesivo número de profesores que inciden sobre un mismo grupo de alumnos (equipos docentes/educativos); la pérdida de una referencialidad clara en cuanto a la tutoría curricular del grupo, consecuencia de lo anterior; las características psicoevolutivas propias de esas edades (adolescencia/pubertad); la excesiva carga curricular y la configuración horaria de la etapa; los macrocentros de secundaria;… Desde 1990 (LOGSE) ya ha transcurrido tiempo para analizar este punto débil de su estructura que siempre se ha manifestado.
No es necesario decir que, indudablemente, todos los factores señalados añaden motivos a lo que ocurre, pero no parece que sean la causa principal, por algunos intentos de cambios ya llevados a cabo. Todo apunta a que la discontinuidad metodológica puede ser el factor principal. Los modos de trabajo del alumnado se ven claramente alterados y, además, multiplicados por cada profesor/departamento que les imparten docencia. Los requerimientos, de toda índole, varían de un módulo horario a otro dentro de la misma jornada escolar, sin poderlo atribuir a la singularidad de la materia o asignatura. No parece razonable, por otro lado, la estructura departamental en la organización del currículo/profesorado que no favorece el referente inmediato de la docencia, que es el grupo de alumnos concretos. Los equipos educativos/docentes se encuentran desdibujados, al igual que las estructuras de coordinación didáctica de carácter vertical (comisión de coordinación pedagógica/equipo técnico de coordinación pedagógica).
Habría que señalar, igualmente, que la transición entre etapas no debería afectar únicamente al alumnado y sus familias, además de limitar su responsabilidad al departamento de orientación y los equipos directivos. Es necesaria una transición curricular y organizativa y no la rigidez academicista que parece imperar: módulos horarios/cambio de materia/cambio de profesor.
Es cierto que los centros educativos cuentan con la posibilidad de agrupar materias por ámbitos de conocimiento, siendo una medida poco implantada y que suele estar unida al perfil del alumnado con especiales requerimientos educativos. Su regulación insuficiente y compleja también contribuyen a evitar su generalización. Por otro lado, esta opción metodológica facilitaría la implantación del modelo competencial que caracteriza nuestro diseño curricular, propiciando el trabajo interdisciplinar y una organización horaria más adecuada para el planteamiento de situaciones de aprendizaje verdaderamente significativas.
Es importante destacar también que, en la parte final de la Secundaria Obligatoria, el 4% del alumnado abandona los estudios. Tratándose de un tramo obligatorio de enseñanza no es baladí este dato, como ya hemos mencionado en otro apartado de este artículo. Cabe pensar que está descartada cualquier intención de carácter selectivo del alumnado para que pueda iniciar estudios postobligatorios.
Este tipo de informes, unido a las acciones destinadas a realizar una evaluación externa de cualquier dimensión del sistema educativo, constituye un excelente punto de partida para introducir aquellos cambios y modificaciones que contribuyan a una educación de calidad, que supone una actitud permanente de mejora.
Cuando persisten determinados indicadores cuya incidencia afecta al adecuado funcionamiento del andamiaje escolar, aunque se produzcan tímidos avances, solamente cabe abordarlos estructuralmente, evitando la pasividad, como si la única alternativa fuese el paso del tiempo y la costumbre ya consolidada a dichas cifras no favorables.
Carlos Marchena es inspector Central del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes