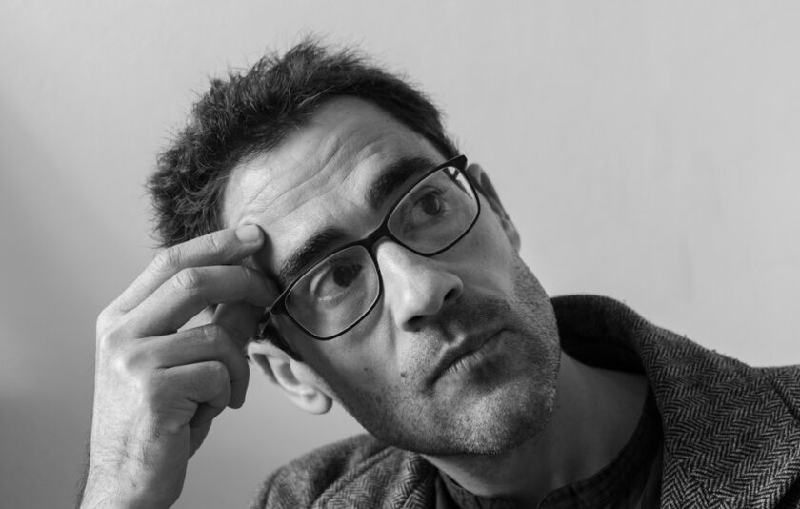En un tiempo marcado por la aceleración, la presión por demostrar resultados y la fascinación por lo nuevo, este libro propone una pausa crítica. No para detener el mundo, sino para mirar con atención aquello que la escuela aún puede –y debe– sostener. Bianca Thoilliez interroga las formas en que se habla y se piensa la educación, y plantea una defensa serena pero firme de una escuela comprometida con la formación humana, no subordinada a la lógica de la inmediatez.
En tu último libro (Conservar la Educación, Ed. Encuentro) manifiestas una preocupación creciente acerca de que los debates educativos difuminan los verdaderos problemas que tenemos en España. ¿Cuáles crees que son estos problemas?
–Hay tres vectores que atraviesan el diagnóstico del libro: Uno, la pérdida de un vocabulario pedagógico sustantivo (“enseñanza”, “transmisión”, “autoridad”, “contenido”) sustituido por jerga gerencial o psicologicista, que desarma la reflexión propiamente pedagógica. Dos, la alienación del trabajo docente al quedar atrapado en lógicas de resultados, estandarización y rendición de cuentas. Y tres, la privatización de los bienes escolares por la colonización de imperativos culturales convertidos en mantras incorporados a la vida de las escuelas sin reflexión previa. En conjunto, esto desplaza la atención de la enseñanza y del saber compartido hacia indicadores, emociones o identidades, debilitando la función pública de la escuela. Ahora bien, cuando hablo de “lo público” no lo reduzco a un modelo de financiación, sino a sus fines: una educación es verdaderamente pública si no solo está sostenida con recursos públicos y sujeta a mecanismos de control democrático, sino sobre todo si mantiene la convicción de ser un bien común, garantizando la redistribución del conocimiento acumulado y la escolarización de calidad para todos. Cuando la escuela fracasa en este tercer criterio (aunque cumpla formalmente los otros dos) deja de ser pública en el sentido pleno del término.
La tesis del libro es “volver a poner el foco en el acto educativo”, pero ¿cómo podemos volver a poner el hecho de aprender en el centro cuando hay tanto ruido que trata de desviar la atención hacia otros lugares…?
–En el libro insisto en devolver la enseñanza al centro, entendida como práctica artesanal y moralmente densa. Siguiendo a Biesta [
Gert Biesta es profesor de Educación Pública en el Centro de Educación Pública y Pedagogía de la Universidad de Maynooth, Irlanda] y a una
famosa discusión entre MacIntyre y Dunne, defiendo que la docencia es una práctica con bienes internos, que exige virtudes epistémicas y un juicio situado. Poner el foco en el acto educativo significa reconocer que enseñar no es aplicar métodos neutros, sino asumir la responsabilidad intergeneracional de introducir a los nuevos en un mundo común. Se trata de sostener ese puente entre pasado y futuro, incluso en medio de la presión burocrática y del ruido discursivo.
Una educación es verdaderamente pública si no solo está sostenida con recursos públicos y sujeta a mecanismos de control democrático, sino sobre todo si mantiene la convicción de ser un bien común, garantizando la redistribución del conocimiento acumulado y la escolarización de calidad para todos
¿Cuáles crees que son los debates actuales que desvían la atención hacia otras cuestiones colaterales al hecho de enseñar y aprender?
–Encuentro que hay dos grandes líneas que distraen hoy el foco. La primera es el “imperativo de la innovación”, que obliga a las escuelas a moverse sin descanso bajo la promesa de preparar para un futuro incierto: un horizonte imposible que genera frustración y desplaza la mirada del presente, del aquí y del ahora. La segunda son los mantras contemporáneos de la felicidad y la diversidad, presentados como moralmente incuestionables, pero que en su versión irreflexiva terminan desdibujando los bienes escolares y debilitando el sentido público de la educación.
¿Crees que vuelve a estar, en el fondo de todo, la perversión ideológica del debate?
–Más que ideología en sentido partidista, lo que denuncio es un clima cultural, y aquí me resulta útil la distinción de
Rorty entre “la política” y “lo político”. Lo más importante de lo educativo no se juega en “la política” entendida como la lucha coyuntural entre partidos, sino en “lo político”, es decir, en el ámbito más amplio de las prácticas culturales y las formas de vida que dan forma a lo que la escuela puede y debe ser. Ahí es donde se libran las verdaderas batallas educativas: en los imaginarios que colonizan la escuela, en los discursos que moldean sus finalidades, en las expectativas culturales que le imponemos. En ese contexto, el progresismo entendido como movimiento perpetuo (que desprecia lo heredado y absolutiza lo nuevo) se convierte en un clima dominante. Como recuerda
Bellamy, el progresismo más radical “nunca cesa de mirar a lo real como lo que hay que superar”. Esa ideología del cambio por el cambio se traduce en reformas curriculares que borran contenidos y vínculos con el pasado, debilitando la transmisión. Es una perversión porque nos deja sin brújula: la escuela pasa a ser solo promesa de un futuro vacío, en lugar de afirmarse como lo que siempre ha sido en democracia, una institución común y democratizadora, creada por todos y para todos, para asegurar la transmisión.
Ahí es donde se libran las verdaderas batallas educativas: en los imaginarios que colonizan la escuela, en los discursos que moldean sus finalidades, en las expectativas culturales que le imponemos
Tú propones una “restauración pedagógica”. ¿En qué consistiría?
–No es nostalgia ni retorno, sino un experimento conservador en el mejor sentido: una invitación a reapropiarnos de prácticas como conservar, legar, desear. Restaurar significa, en el libro, reafirmar la dimensión transmisora de la enseñanza, custodiar los bienes comunes escolares y despertar en los alumnos un deseo genuino de saber. Es, como digo, “un argumento progresista para una idea conservadora”: restaurar para abrir nuevas posibilidades públicas.
¿Se trata, en el fondo, de volver a la tradición pedagógica basada en el saber, la relación, la experiencia y la palabra, etc.?
–Exactamente. Enseñar es un gesto intergeneracional: no solo transmitir un saber, sino introducir en un mundo que precede a los alumnos y que ellos no han elegido. Esa tradición incluye los saberes disciplinarios, la palabra oral, la experiencia compartida y los objetos materiales que configuran el currículum encarnado (los libros, los mapas, la biblioteca, los rituales escolares). No se trata de repetir ni de idealizar, sino de custodiar y de reinterpretar lo recibido.
Tú también propones volver a la calma en la educación, una especie de slow learning, ¿es así?
–El libro habla de una “pedagogía de la espera” pero más en el sentido de esperanza: enseñar es esperar con otros, sostener una demora frente a la lógica de la productividad inmediata. La calma no es pasividad, sino condición de posibilidad de que lo enseñado se deposite y se transforme en el tiempo de los alumnos. Frente a la cultura de la aceleración, la escuela debe ser un espacio de espera activa. Pero es importante aclarar que no se trata de insistir en “ir despacio” como si cualquier ralentización fuera automáticamente mejor. No es una apología romántica de la lentitud. Lo que reivindico es que el ritmo propio de la enseñanza es intrínsecamente escolar: un tiempo discontinuo, lleno de repeticiones, silencios y demoras que hacen posible que el saber se asiente y el pensamiento madure. Pedirle a la escuela que adopte otras velocidades (las de la empresa, la administración o la tecnología) es exigirle que haga algo para lo que no está llamada. La temporalidad educativa no coincide con la de la evaluación ni con los plazos de la política; es una temporalidad formativa que solo puede sostenerse si protegemos su diferencia y su especificidad. Además, esta espera no es solo cronológica, es también esperanza. Enseñar implica sostener la confianza en que lo transmitido, aunque ahora no se vea, dará fruto en el futuro de los alumnos. Es una espera cargada de sentido: confiar en que hay un mundo digno de ser compartido y en que quienes llegan sabrán hacerlo suyo.
Restaurar significa, en el libro, reafirmar la dimensión transmisora de la enseñanza, custodiar los bienes comunes escolares y despertar en los alumnos un deseo genuino de saber
Pero, al mismo tiempo, no se trata de reivindicar el pasado por el pasado mismo sino rescatar los valores permanentes.
–Así es. Conservar, heredar y variar son los verbos que guían mi propuesta. Se trata de mantener lo valioso, legarlo a los que llegan y, al mismo tiempo, volver a interpretarlo creativamente. Como dice
Arendt, educar es presentar el mundo a los recién llegados: un mundo que merece ser cuidado, pero que también exige novedad.
En el fondo, se trataría de recuperar el sentido ético y cultural del hecho de enseñar y aprender, ¿cómo podemos contribuir a ello todos los agentes implicados en la educación?
–Todos los agentes están implicados. Los profesores, como garantes de la transmisión democratizadora del saber. Las instituciones, creando condiciones culturales y materiales que den sentido a la enseñanza. Los políticas y directivos escolares, resistiendo a la mercantilización y devolviendo estabilidad a los centros educativos. Y la sociedad, reconociendo la educación como bien común. Solo así la escuela puede sostenerse como institución pública de transmisión.
¿Crees que con esta fórmula podríamos todavía preservar lo esencial de la educación?
–Yo creo que sí. Preservar es posible si entendemos el currículum no como predicción del futuro, sino como un acto de genuino ofrecimiento y conservación cultural. Lo esencial de la educación está en la enseñanza como práctica artesanal y en la escuela como archivo vivo. Mientras mantengamos esa convicción, que el mundo merece ser compartido, podremos conservar la educación en su sentido pleno.
Lo esencial de la educación está en la enseñanza como práctica artesanal y en la escuela como archivo vivo. Mientras mantengamos esa convicción, que el mundo merece ser compartido, podremos conservar la educación en su sentido pleno