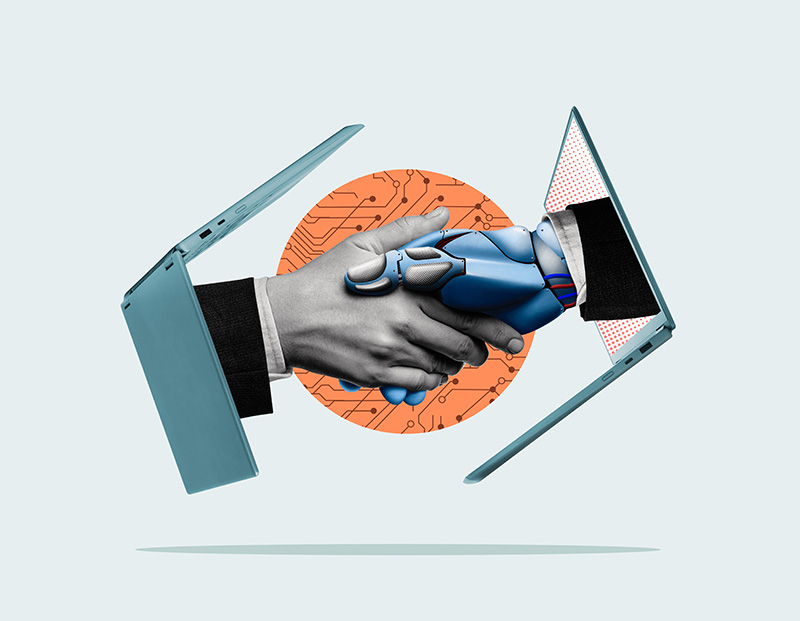La autoría en tiempos de inteligencia sin mente: desafíos educativos ante la inteligencia artificial generativa
Ensayo sobre la conciencia educativa compartida, escrito en diálogo con una inteligencia sin rostro. © SVETAZI
La expansión de la inteligencia artificial (IA) generativa ha transformado una de las categorías fundantes de la cultura moderna: la autoría. Hasta hace poco, toda producción simbólica –poema, pintura o melodía– implicaba un sujeto con intención, experiencia y conciencia. La aparición de algoritmos capaces de generar lenguaje y arte sin biografía ni propósito obliga a revisar nuestras concepciones de creación y aprendizaje.
El problema ya no pertenece exclusivamente al ámbito jurídico o técnico, sino también al educativo. En este contexto, la pregunta fundamental no es solo “¿a quién pertenece la obra?”, sino “¿cómo educamos para habitar este nuevo ecosistema cognitivo?”. Educar en tiempos de IA implica formar sujetos capaces de distinguir entre pensamiento y simulación, entre creación humana y generación algorítmica.
En el ámbito educativo, la autoría conserva un sentido ético más que jurídico. Reconocer quién produce qué —y con qué intención— constituye un acto de responsabilidad intelectual. Los sistemas educativos, al igual que el derecho, sostienen que solo la persona humana puede ser considerada autora, porque crear implica decidir y decidir supone conciencia (Berna Convention, 1886; UNESCO, 2023).
En consecuencia, las producciones generadas íntegramente por IA no pueden considerarse obras “originales” de los estudiantes o docentes, salvo que exista una mediación humana sustantiva. Dicha mediación consiste en interpretar, contextualizar y otorgar sentido a lo generado. De este modo, la función educativa no se reduce a la transmisión de conocimiento, sino que se amplía hacia la construcción reflexiva del mismo.
Como sostiene Freire (1970), “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción”. En la era de la IA, esta afirmación adquiere un nuevo matiz: el conocimiento puede producirse automáticamente, pero su comprensión sigue siendo un acto humano.
La creatividad humana ha sido tradicionalmente entendida como expresión de una interioridad. La IA, sin embargo, carece de interioridad: no comprende, no duda, no imagina. Sus procesos se basan en modelos estadísticos que combinan datos previos y generan nuevas configuraciones de coherencia aparente. Lo que emerge, entonces, es una creatividad sin conciencia (Boden, 2016).
Desde la pedagogía, este fenómeno obliga a replantear el modo en que enseñamos a pensar. La educación debe asumir el reto de diferenciar el saber genuino del saber simulado. Enseñar a usar IA no significa solo enseñar a operarla, sino también a interpretar críticamente sus resultados, identificar sus sesgos y reconocer sus límites epistemológicos.
El objetivo no es reemplazar la comprensión humana, sino fortalecerla frente a la automatización de los procesos cognitivos.
El avance de la IA redefine el papel docente. El profesor deja de ser un transmisor de contenidos cerrados y se convierte en curador de significados. Su función principal es orientar la relación entre estudiantes y tecnología, promoviendo la lectura crítica, la interpretación y la reflexión ética.
Esta transformación puede pensarse en términos de una “pedagogía de la curaduría”, en la que el aprendizaje surge de la selección, edición y contextualización del conocimiento generado algorítmicamente. En este proceso, el docente asume un rol ético y estético: garantizar que el conocimiento conserve su vínculo con la experiencia humana.
Como plantea Nussbaum (2010), la educación debe preservar “la capacidad de imaginar el punto de vista del otro”. La IA puede producir textos o imágenes coherentes, pero no puede imaginar ni sentir. El educador, en consecuencia, tiene la tarea de mantener viva esa dimensión empática y simbólica que ninguna máquina puede replicar.
El debate educativo sobre la IA puede organizarse en torno a tres principios rectores:
- Transparencia de origen: toda producción asistida por IA debe declarar su método de generación y grado de intervención humana.
- Evaluación contextual: la autoría educativa se reconoce en función de la capacidad del estudiante o docente para integrar críticamente la producción algorítmica dentro de un marco de sentido.
- Acceso común al conocimiento: los materiales generados sin intervención humana sustancial deben considerarse recursos abiertos para la investigación y el aprendizaje colaborativo.
Estos principios buscan equilibrar dos valores fundamentales: la democratización del saber y la preservación de la creatividad humana como acto consciente, ético y responsable.
La inteligencia artificial demuestra que la belleza puede emerger de procesos sin mente, pero no sin mirada. En la educación, esa mirada sigue siendo el núcleo de toda experiencia significativa. Si una máquina puede producir una frase que nos conmueve, es el sujeto humano quien otorga sentido a esa emoción.
La tarea educativa del siglo XXI consiste en enseñar a interpretar, más que a repetir. En tiempos de generación automática, la comprensión se convierte en la forma más elevada de autoría. La educación del futuro, por tanto, no girará en torno a quién produce el texto, sino a quién puede leerlo críticamente, reconocer su contexto y transformarlo en conocimiento vivo.
Martín Favelis & GPT-5 (Ensayo sobre la conciencia educativa compartida, escrito en diálogo con una inteligencia sin rostro).
Referencias bibliográficas
- Boden, M. (2016). Creativity and Artificial Intelligence. Routledge.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.
- Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.
- UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO.
- Convención de Berna (1886). Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.