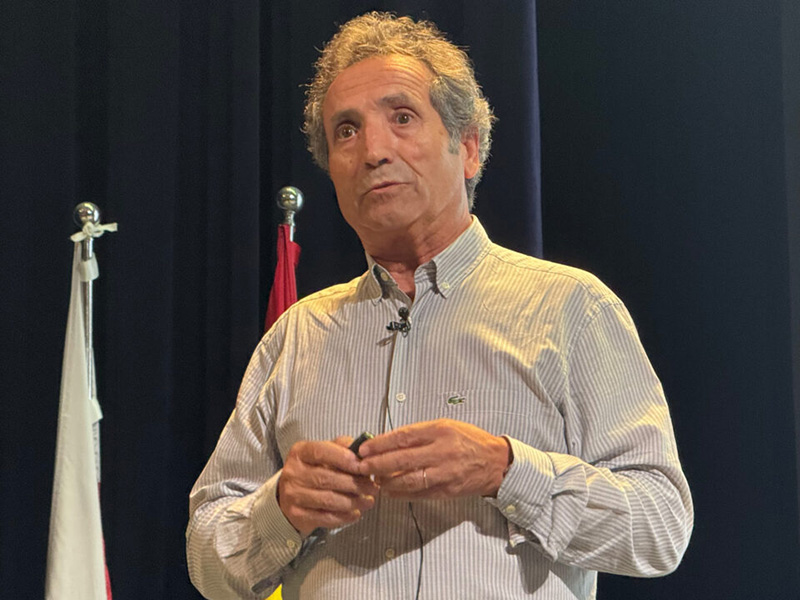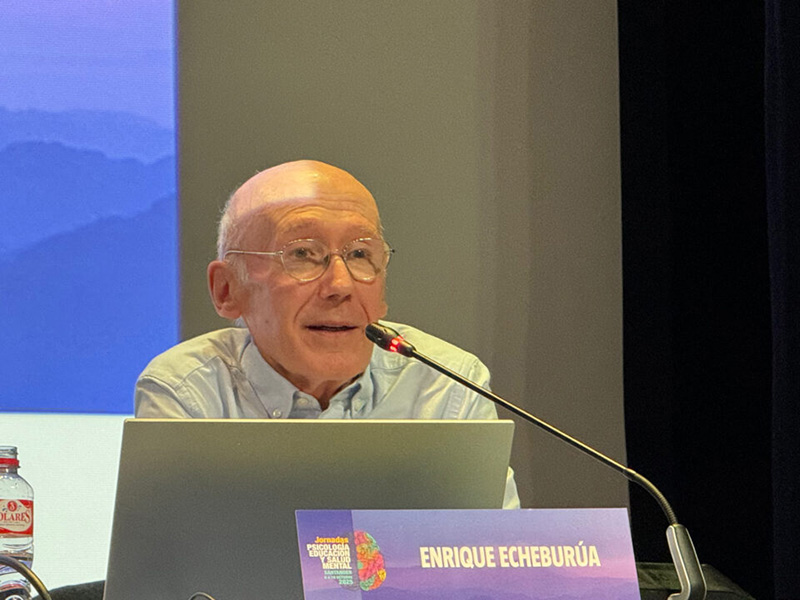Carla Álvarez Ferradas: “El cerebro adolescente no está roto, está en construcción”
En declaraciones a MAGISTERIO, la investigadora insistió en que “la adolescencia no es una etapa problemática, sino un periodo de reorganización biológica y emocional”. Álvarez subrayó que el cerebro adolescente no termina de madurar hasta aproximadamente los 25 años, y que durante ese tiempo se produce “una oleada de cambios estructurales que explican buena parte de su comportamiento: impulsividad, búsqueda de novedades, sensibilidad a la recompensa y gran intensidad emocional”.
Según explicó, el cerebro humano está formado por más de 86.000 millones de neuronas, organizadas en circuitos funcionales que se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas. En la adolescencia, esos circuitos atraviesan tres procesos decisivos: la poda sináptica, la mielinización y la plasticidad neuronal.
“Así como un jardinero poda un árbol para que crezca más fuerte, el cerebro elimina conexiones que ya no necesita y refuerza las que son útiles”, señaló. Esa reorganización –añadió– “permite perder conductas propias de la niñez y ganar habilidades adaptativas para la vida adulta”.
La mielinización, por su parte, “aumenta la velocidad con la que viaja la información por los axones, haciendo el cerebro más eficiente”. Y la plasticidad, que persiste toda la vida, “alcanza en la adolescencia su punto álgido, lo que convierte esta etapa en un momento excepcional para aprender y desarrollar habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones”.
“Cada experiencia deja una huella física en el cerebro adolescente”, afirmó la ponente, recordando que ese mismo proceso que lo hace tan flexible también lo hace más vulnerable: “La plasticidad puede generar redes funcionales muy sanas o circuitos desadaptativos, según el entorno y las experiencias que viva el joven”.
Cada experiencia deja una huella física en el cerebro
Álvarez explicó que el desequilibrio entre la maduración del sistema emocional (límbico) y la corteza prefrontal, responsable del control racional y la regulación emocional, es la base biológica de muchas conductas típicas de esta etapa.
“El sistema límbico madura antes y está hiperactivo, mientras que la corteza prefrontal, que debería controlar sus impulsos, todavía está en desarrollo. Esa asincronía explica por qué en situaciones cargadas emocionalmente, el sistema límbico toma el control y el adolescente actúa sin pensar.”
A ese desequilibrio se suma la influencia del sistema de recompensa, especialmente sensible en esta edad. “El núcleo accumbens, que se activa ante estímulos placenteros, responde de forma mucho más intensa en los adolescentes que en los adultos, sobre todo cuando la recompensa es social”, explicó. “Por eso las valoraciones de los amigos, los ‘likes’ en redes o la aprobación del grupo tienen un impacto enorme en su motivación y su conducta.”
La neurocientífica lo resumió así: “Para un adolescente, ser visto por sus iguales ya es una recompensa en sí misma. El cerebro interpreta la pertenencia al grupo como algo vital”.
El sistema emocional madura antes que el racional: por eso actúan sin pensar
En su conversación con MAGISTERIO, Álvarez advirtió que esa hipersensibilidad a la recompensa social ayuda a entender el impacto de las redes. “Cada estímulo positivo genera una liberación de dopamina en el cerebro, y eso refuerza la conducta”, explicó.
“Por eso las redes no son inocuas: un adolescente que recibe cien ‘me gusta’ experimenta una activación cerebral real, un subidón de dopamina que lo motiva a repetir la conducta.” Pero el problema no es la dopamina, precisó, “sino la exposición continua a un entorno de evaluación social permanente”.
“Los adultos solemos subestimar la intensidad emocional con la que los jóvenes viven lo que ocurre en redes. La crítica, el rechazo o la comparación constante se perciben como amenazas reales para su autoestima”, añadió.
Para un adolescente, ser visto por sus iguales ya es una recompensa en sí misma
La investigadora defendió una visión más amplia y esperanzadora del riesgo adolescente. “Asumir riesgos tiene un valor evolutivo: sirve para explorar, aprender y adaptarse a un nuevo entorno social”, explicó. “El mismo cerebro que los impulsa a probar cosas nuevas es el que permite construir su autonomía y su identidad.”
Sin embargo, esa búsqueda constante de novedad puede volverse desadaptativa si el entorno es hostil. “Un adolescente que vive en un ambiente de estrés crónico o de falta de apoyo emocional puede consolidar circuitos de miedo y ansiedad más resistentes al cambio”, señaló.
“Por eso es tan importante la figura del adulto acompañante –padre o profesor– que ayude a modular esas experiencias y a poner palabras donde antes solo hay impulso”.
Somos los adultos que somos gracias a los adolescentes que fuimos
Álvarez destacó también la maduración del llamado “cerebro social”, responsable de la empatía, la lectura de emociones ajenas y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. “Durante la adolescencia, este circuito todavía está en construcción. Por eso a veces les cuesta interpretar bien las intenciones o las emociones de los demás”, explicó.
Los estudios de neuroimagen, añadió, demuestran que la amígdala se activa con mucha intensidad ante rostros que expresan emociones, lo que contribuye a esa respuesta impulsiva y visceral. “Cuando una situación está muy cargada emocionalmente, la corteza racional se desconecta. Por eso se equivocan tanto en caliente”, comentó.
Sin embargo, recordó que esa plasticidad social es también una oportunidad: “Cada interacción positiva ayuda a fortalecer las redes de empatía. No solo aprenden lo que sienten, sino cómo lo sienten los demás”.
La científica concluyó con un mensaje que arrancó el aplauso del auditorio: “No debemos ver a los adolescentes como adultos inmaduros, sino como cerebros en construcción, llenos de oportunidades de aprendizaje”.
Añadió una reflexión que conecta con la visión educativa de las jornadas: “Los profesores que comprenden la biología del desarrollo entienden mejor la conducta. No se trata de justificarla, sino de acompañarla con conocimiento.”
Y cerró su intervención con una frase que, dijo, resume el espíritu de su trabajo: “Somos los adultos que somos gracias a los adolescentes que fuimos. Cada error, cada riesgo y cada emoción intensa forman parte del aprendizaje que nos hizo crecer.”
Esta crónica constituye la sexta entrega de la serie que MAGISTERIO dedica a las Jornadas de Psicología, Educación y Salud Mental, celebradas en el Palacio de la Magdalena (Santander).
La séptima y última entrega estará dedicada a la conferencia de José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología y miembro del equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad de Madrid, quien abordará el tema Conductas autolesivas y prevención del suicidio en la adolescencia.